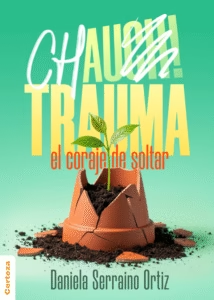Mochila invisible
Alrededor de mis 36 años, vivía una vida que muchos considerarían ideal: un muy buen puesto laboral, un sueldo generoso, dos hijos hermosos, un esposo amoroso. Servía en mi iglesia, tenía amigas fieles y una casa preciosa donde vivir. Pero algo me acompañaba siempre. Era como una mochila invisible que no podía quitarme. La llevaba conmigo a todas partes.
Algunas mañanas me despertaba con el corazón apretado, sin razón aparente. Vivía cansada, incluso después de descansar. En las reuniones me costaba mantener la atención; mi mente viajaba constantemente hacia otros lugares. Me resultaba difícil disfrutar a mis hijos, conectar de verdad con ellos. Algo dentro mío lo impedía. Y cuando mi esposo quería hablar de algo importante, mi cuerpo se tensaba como si estuviera por enfrentar un juicio. Vivía a la defensiva. No entendía por qué. Soy cristiana, no debería sentirme así. ¡Tengo todo lo que siempre soñé! ¿Qué me pasa? ¿Dónde está la vida abundante que Jesús me prometió?
Sufría en repetidas ocasiones, flashbacks que no terminaba de entender y por momentos sentía tanto dolor sin saber la razón que sentía cómo si me perdiera en un espacio negro, sin suelo firme donde caminar. Por momentos no encontraba razón para levantarme, aunque tenía muchas, interiormente me sentía un completo caos. Vivía con temor continuo a lo que los otros dijeran y temía ser abandonada o rechazada. Mi incapacidad para conectar emocionalmente me llevaba a buscar gratificación en el trabajo, mi adicción socialmente aceptada, el lugar donde podía desarrollarme, recibir elogios y seguir metiendo bien adentro todo lo que no encajaba de mí.
Lo que necesitaba no era controlar más, ni hacer más, ni exigirme más… sino soltar. Soltar los mecanismos viejos, las mentiras y adaptaciones que había asimilado para vivir.
Poco a poco, Dios comenzó a traer luz sobre lo que pasaba en mi interior. Empezó a mostrarme los dolores y las experiencias que me habían llevado a desconectarme de mí misma y de los demás. Me reveló las adaptaciones que adopté para sobrevivir, los patrones que tomé como verdades, y que con el tiempo me dejaron atrapada.
Soltar fue rendirme sin resignarme. Fue abrirle espacio al Espíritu para que me mostrara, con amor, lo que aún retenía.
Podemos pasar años escapando del dolor, repitiéndonos que estamos bien, cuando en realidad no lo estamos. No retrases más el abrirte a vivir mejor. No dejes que tu mente, marcada por la herida, te siga convenciendo de que “esto es lo que te tocó” o que no hay otra forma de vivir. Jesús vino a darnos vida en abundancia, no a sobrevivir cargando mochilas invisibles.
El trauma es un enemigo silencioso y poderoso. No se anuncia a viva voz; no se presenta a sí mismo pero, sin embargo, actúa y se desenvuelve en la escena de nuestra vida como si fuera su dueño. Se cuela en lo cotidiano con señales que al principio parecen desconectadas entre sí. Puede irrumpir cuando te cuesta conectar emocionalmente con otros, cuando evitas ciertos lugares o conversaciones, cuando preferís el aislamiento, o incluso cuando reaccionás con dureza ante un comentario que otro ni siquiera notó.
El trauma no siempre se manifiesta como un gran colapso emocional. Muchas veces se esconde en lo cotidiano, disfrazado de hábitos, reacciones o silencios que parecen normales. Por ejemplo:
- Te cuesta poner límites, aunque algo te incomode profundamente, porque temés ser rechazada o causar enojo.
- Alguien te abraza y, en vez de sentir consuelo, tu cuerpo se tensa sin que sepas por qué.
- Te llenás de actividades y responsabilidades porque el silencio o el descanso te resultan insoportables.
- Te enojás con fuerza ante una crítica mínima, como si te pusiera en peligro, aunque sabés que no lo es.
- Ante una decisión simple, te paralizás: no sabés qué querés, ni te animás a decirlo.
- Cuando alguien te cuida con ternura, te incomoda; no sabés cómo recibirlo, como si no lo merecieras.
- Te cuesta disfrutar de los momentos felices porque siempre estás esperando que algo malo pase.
¿Qué es el trauma?
El trauma es una lesión interna, una ruptura persistente dentro de uno mismo provocada por experiencias dolorosas. No se trata solo de lo que sucedió, sino de lo que ocurrió dentro de nosotros al vivirlo, especialmente si en ese momento faltó contención, comprensión o seguridad.
Estas reacciones no son defectos de personalidad, son respuestas aprendidas en contextos donde la seguridad, la contención o el amor incondicional faltaron. El cuerpo y la mente hacen lo que pueden para protegerse del dolor, incluso cuando el peligro ya pasó.
Para poder darle identidad a este mal que nos persigue, limita e impide nuestro desarrollo y plenitud, necesitamos nombrarlo, comprender qué es y cómo nos afecta. La palabra trauma en griego significa herida. Si bien originalmente se refería a lesiones físicas, hoy sabemos que algunas de las heridas más profundas son invisibles, alojadas en el alma, en la mente, en los recuerdos y en el cuerpo.